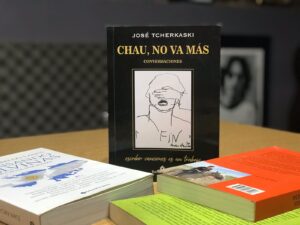El trabajo de periodista es muy difícil, más cuando tenés que hacerte un nudo en las tripa y ver objetivamente algo que te apasiona o te involucra sentimentalmente. Me lo acaban de enseñar en la facultad, pero ya lo tenía aprendido de mi viaje a las Islas Malvinas.
Una de las visitas en las que más nos preparamos, informativa y emocionalmente, fue Pradera del Ganso y Darwin, parada previa a la visita al cementerio militar argentino. Nuestra idea era caminar por el pueblo e interactuar con sus habitantes, pero nos adelantaron que era una ingenuidad intentar conversar con ellos, ya que los efectos de la guerra aún estaban a flor de piel.
Los militares argentinos en Pradera del Ganso
Resulta que durante la guerra en las Islas Malvinas, todos los habitantes de Pradera del Ganso fueron encerrados en un gran galpón durante 70 días. Allí debieron permanecer hacinados y encerrados junto a los niños y adultos. Las primeras informaciones que recibí del suceso me generaron sorpresa, porque los isleños recuerdan el encierro como una vejación a sus derechos por parte de las tropas argentinas.
Más frío, y con información de militares argentinos, entendí lo que sucedió. Los isleños, que claramente simpatizaban con las tropas británicas, intentaban por todos los medios ayudarlos pasando información sobre las tropas argentinas, sus movimientos y su armamento. Es por ello, que para evitar el espionaje, e incluso el sabotaje, los militares decidieron encerrarlos para poder custodiarlos.
El encierro, las explosiones y los tiros, y todo lo que significó el combate, dejó profundas secuelas en los vecinos del poblado, por lo que la visita de cualquier argentino prende sus alarmas.
Al llegar nos encontramos con un conjunto de casas de techos de chapa, muy del estilo de las estaciones de ferrocarriles inglesas en la Provincia de Buenos Aires. Estaba todo muy prolijo, en una pradera ventosa, con olor a mar y aire puro. Una gran bandera británica que se esmeró en salir caprichosamente en casi todas las fotos que sacamos.

Primer contacto con los isleños
La primer persona que vimos fue un pescador que con caña en mano y un manojo de pescados parecidos a las truchas, volvía contento de su salida. Estaba vestido con un enterito de jean, botas de goma, una camisa tipo leñadora y una gran barba. Creo que ni Hollywood hubiese vestido a un actor tan perfectamente para que encaje con el paisaje. Las amenazas y miedos que nuestro guía nos inculcó al llegar a las Islas Malvinas, pasaron de largo, ya que en nuestro rudimentario inglés le dijimos “ya tiene la comida solo faltan las papas…” y nos devolvió el comentario con una sonrisa.
Envalentonados con ese acercamiento, decidimos entrar al Bar al que nos dijeron que no entráramos.
El Bar de Darwin
El único bar de Darwin está atendido por una mujer, que siendo niña fue una de las tantas personas privadas de su libertad. Se trata de un gran salón -no piensen en un bar argentino porque no se parece en nada- donde los soldados veteranos que lo visitan dejan sus remeras verdes con dedicaciones y anotaciones. Mapas, boinas, banderas británicas y muchos souvenirs adornan el lugar destacando su profundo afecto y sentir británico. Al principio sentimos incomodidad, como estamos seguros que también la sintió esa mujer con nuestra presencia.



Los precios son muy buenos para los turistas y locales, no así para nosotros que por el peso devaluado nos significaba un esfuerzo enorme. Pedimos un café con leche cada uno, y apareció el primer y único desencuentro. No había medialunas, tortas sandwichs ni galletitas. Eran las 10.00 AM, y estaban listos y preparados para sólo ofrecernos una hamburguesa con panceta para acompañar el café. “No sandwichs, Only Hamburguer” nos dijo y se nos quedó mirando fijo.
Mi viejo, que es zorro pero sabe por viejo como el dicho del viejo Vizcacha, no se inmutó y con su inglés de Tarzán le contestó: “Ok. Please two hamburguer whit chesse and bacon or jam, but whithout hamburguer” (Está bien. Por favor dos hamburguesas con queso y jamón o bacon, pero sin hamburguesa). Así logramos el sándwich que no nos querían servir y arrancamos otra sonrisa, porque la camarera reconoció la derrota.
Desaparecieron los fantasmas del destrato
Mientras desayunábamos, nos permitieron sacar fotos, nos preguntaron de dónde éramos y se rompió impensadamente el hielo que nos habían augurado. Mi manejo del inglés y mi edad -en ese momento tenía 17 años- generó un puente que quizás con mi padre no se hubiese logrado. Mi conclusión fue que su aspecto era similar, por la edad, al de los excombatientes argentinos, con quienes tienen muchas reservas. Los excombatientes orgullosamente no hacen las concesiones sentimentales que yo debí hacer en mi rol periodístico y responden miradas y gestos hostiles de la misma manera.
Lo que al principio fue una manifestación de educación y simpatía forzada de parte nuestra para poder ingresar al bar, se transformó en algo natural y agradable. Nos olvidamos todos por un rato de los rencores y de la guerra, y hablamos de los paisajes y las dunas de Claromecó, de los pescadores, y de la playa en el verano.
La mayor manifestación de respeto por parte de la isleña, fue la entrega de las llaves del museo que tienen en el pueblo, al que nos dirigimos sin custodia. Depositó su confianza en que sabríamos cuidar, respetar y valorar ese lugar que conserva recuerdos de la guerra.


En especial, había uno muy doloroso y especial para nosotros: un recorte de diario británico que informa el derribo de un avión Mirage Dagger. Ese avión era piloteado por la inspiración de nuestro viaje a las Islas Malvinas: el Teniente Héctor Ricardo Volponi.