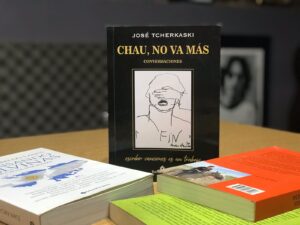Cuando los ochentosos éramos pibes, éramos irrompibles y no lo sabíamos. Una especie de Terminators que se han extinguido y que no le teníamos miedo a nada.
Jugábamos con figuritas de chapa, con un filo increíble, que hoy no resistiría ni un minuto en el mercado por las leyes de protección y los padres cuidas. Comíamos frutas con cáscara, tomábamos el juguito del churrasco porque tenía hierro y la leche con nata era el mejor desayuno.
Nuestras rodillas siempre estaban lastimadas por los juegos en la vereda con autitos, bolitas y trompos. No había pantalón que tolerase semejante uso y al poco tiempo terminaban con esos parches llamados “pitucones”.
Si teníamos sed, no recurríamos al Gatorade o a las botellitas térmicas de ahora. Recurríamos a las canillas de los zaguanes o a las mangueras de nuestros vecinos que regaban o lavaban el auto en la calle, bajo el pedido “¿Don… nos deja tomar agua de la manguera?
No teníamos celulares, relojes ni GPS. Regresábamos a nuestras casas cuando bajaba el sol. Si regresabas ya entrada la noche, tu madre te esperaba con la ojota o pantufla en mano. Estirar una definición por penales en el potrero mientras se ocultaba el sol, era el mayor estrés que podía tener un niño: soportar el miedo a perder y el temor al “soplamoco” que seguro te ganabas por llegar tarde a casa.
Los juegos de la plaza eran tanques oxidados con 4 cadenas que simulaban un potro, hamacas con tablas astilladas y toboganes con salientes de hojalata que parecían una escena de Indiana Jones. Y tus padres te llevaban igual y vos eras feliz, nunca te lastimabas.


Pero la apertura del abismo, del portal al infierno, sucedía cuando te cortabas o lastimabas. No por la herida en sí, la cual te bancabas sin problemas, sino por la curación que empleaba tu mamá: el temido MERTHIOLATE.
El Merthiolate era un líquido rojo, que se colocaba con una paletita de plástico sobre la herida. Comenzabas a llorar en el momento que se desenroscaba el frasco, ya que el recuerdo de la última colocación aún quedaba grabada a fuego.
Quemaba, ardía, picaba, dolía. Todo lo que pudieras imaginar como tortura sucedía en el mismo momento en el que te colocaban ese líquido parecido a la sangre del diablo.
En ese momento que todos los ochentosos recordamos, se generaba el grito sagrado, ese pedido de ayuda del alma al ser más maravilloso de la tierra: SOPLAAAA MAMAAAAA!!!! Y aquel ser rudo que te había sacudido con la pantufla por llegar tarde, se convertía en tu princesa salvadora, que con su dulce soplido calmaba el embate del rudo Merthiolate.
Te recordás como un sobreviviente? Un duro terminator del pasado? Eramos rudos y crecimos sin saberlo !!!